Читать онлайн Abuzador бесплатно
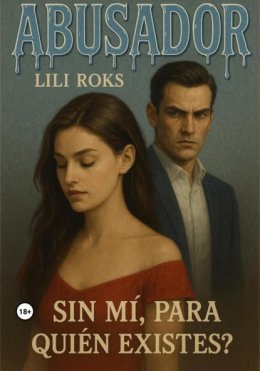
Capítulo 1. Mientras crees que estás loca
Desperté con un sobresalto, como si cayera al vacío. Otra vez. ¿Cuántos sueños así he tenido ya? Donde corro y el suelo desaparece. Donde alguien me sigue. Donde alguien grita, pero no entiendo las palabras, solo siento… ese ardor pegajoso, esa certeza de que hay alguien cerca. Demasiado cerca.
Me incorporé en la cama. El corazón me latía como loco, el pecho vibraba como después de una carrera. Pero no había corrido. Casi no salgo de casa. Él dice que no debería. Que no es seguro. Que el mundo se ha vuelto cruel. Que la gente es mala. Y que tengo que tener cuidado.
– ¿No dormiste otra vez? – su voz suena tranquila, incluso suave. Lo oigo en la cocina. El tintineo de la cuchara contra la taza. Lo sé: en tres minutos entrará con el café. Sin azúcar. Porque “el azúcar te altera”. Porque “después te pones nerviosa y te irritas”.
Tiene razón. A menudo estoy nerviosa. Tal vez por el azúcar. O… por intentar no equivocarme. Por mantener en mi mente todo lo que él ha dicho, todo lo que no le gusta. Cada día actualizo la carpeta mental con sus reglas.
Él entra con la taza, sonríe y me la ofrece como si nada hubiera pasado.
– Toma. Luego te cuento lo que soñé – dice, sentándose a mi lado. Su mano se posa en mi muslo —demasiado fuerte, demasiado precisa para ser un gesto de cariño. Es un ancla.
Bebo un sorbo. Amargo. Sin azúcar, como a él le gusta. Me observa mientras bebo. Sé que no dejará de mirar hasta que me termine todo. Y le dé las gracias.
– Gracias – murmuro.
Él asiente. – Así me gusta. ¿Ves? Cuando obedeces, todo está tranquilo.
Asiento. Por dentro, algo zumba. Una protesta leve, apenas perceptible. Pero la aplasto. Él tiene razón. Se preocupa por mí. Me prepara café. No grita. Hoy.
***
Estoy limpiando los estantes del salón, apretada contra el polvo, contra mi propia respiración. Ya pasé dos veces por el mueble de la tele, pero… ¿y si olvidé una esquina? No lo oigo entrar. Solo lo siento.
– ¿Esto te parece limpio? – su voz es baja. Peor que si gritara. Me sobresalto, me doy vuelta, miro donde apunta: una manchita microscópica de polvo junto al portarretratos.
– Perdón. Ahora mismo… – cojo el trapo, limpio, respiro rápido.
– ¿Te cansas cuando solo hay que hacerlo bien? Te lo he dicho: la casa debe estar en orden. ¿Es mucho pedir? – me mira como si lo hubiera traicionado. Como si lo hiciera a propósito. Siento las lágrimas subir.
Pero me contengo. No lloro. Porque él dijo: “Lloras para manipular. No lo hagas. Te veo a través.”
Se va. Oigo cómo cierra la puerta de la cocina con fuerza. Una hora después, me trae flores. Lirios. Mis favoritos. Los envuelve en una sonrisa cálida y dice:
– Sé que eres la mejor. Solo que a veces te cansas. Estoy aquí, ¿sabes? No tengas miedo.
Asiento. Y la garganta se me cierra. No de alegría. De terror, por haber vuelto a creer.
***
Él lo llama amor. Dice que su severidad es porque no sabe hacerlo de otra forma. Porque teme perderme. Porque “el mundo es demasiado sucio, y tú eres demasiado pura”.
Lo miro. Tiene manos bonitas. Uñas limpias. Se lava las manos más que yo. Dice que todo lo que hace es por mí. Quiere que sea mejor. Que aprenda a callar cuando toca. Que deje de hacer tanto ruido. Que deje de pensar que tengo talento.
– No eres bruja, solo impresionable —dice cuando adivino por tercera vez en la semana quién llamará. O cuando suena la canción en la que estaba pensando.
Ríe. Pero no de alegría. De superioridad. Como quien ve a un niño mostrar un dibujo feo y espera aplausos.
Río también. Para que no se note que duele. Quiero contárselo a alguien. Pero ¿a quién? Mamá hace tiempo que calla, las amigas “ocupadas”, dejé el trabajo “a petición suya”. ¿Para qué trabajar, si él me mantiene?
A veces pienso que si siguiera en ese trabajo, no estaría tan… susceptible. O al contrario: me habría dado cuenta antes de que vivo en una jaula dorada. Por las noches, me acaricia el pelo. Dice:
– Eres de porcelana. Frágil. No estás hecha para el ruido ni el caos. Todo lo que necesitas soy yo.
Me duermo con eso. Y ya no sé si le tengo miedo, o lo amo. O ambas cosas. O solo confundo apego con obediencia.
Si eres buena, todo estará bien
Hoy se fue a trabajar. Encendí la tele y justo estaban dando la película que vimos en nuestra primera semana juntos. Esa donde aparecía la misma frase que él me dijo:
– «Si eres buena, todo estará bien».
Me estremecí. Cambié de canal. Pero la siguiente canción en la radio era aquella que sonaba en el café cuando me dijo por primera vez que me amaba.
Miro por la ventana. Veo mi reflejo. Pálido. Tranquilo. Pero por dentro, alguien susurra. Muy bajito. Casi imperceptible:
"No estás loca. Estás empezando a despertar."
Apago la televisión rápido. Limpio la casa. Preparo la cena. Me pongo el vestido que a él le gusta.
Si soy buena, todo estará bien. ¿Verdad? Él me ama. Me compró flores. Y yo misma elegí quedarme.
Capítulo 2. La histeria como método
Volvió más tarde de lo habitual. Entró en el departamento como siempre: sin hacer ruido. Escuché el clic de la cerradura y me quedé inmóvil, con el cuchillo en la mano – estaba cortando pimientos. El corazón me dio un vuelco.
– ¿Estás cocinando? – su voz no tenía emoción.
– Sí. En diez minutos estará listo.
– La cena debe estar a las siete. No a las 19:14. No a las 19:20. A las siete.
No gritaba. Solo me miraba. Los labios apretados. La mandíbula tensa. Yo estaba parada, asintiendo como una colegiala. Quise decir: "Perdón", pero recordé que la última vez eso lo había enfurecido aún más. Tiró la chaqueta al suelo.
– ¿Ahora eres muda? ¿O piensas que si no respondes no tienes la culpa?
Bajé la mirada. Entonces golpeó la pared. Con el puño. Cerca de mí. Cerca de los platos. Del vidrio. Me estremecí. Él suspiró y salió al balcón.
Temblando, seguí cortando las verduras. Quince minutos después, se sentó a la mesa. Como si nada hubiera pasado. Miró el plato, lo elogió:
– Mmm, delicioso. Gracias, mi sol.
Asentí, y por primera vez en la noche respiré con algo de libertad.
Tú sin mí no eres nadie
Él no lo decía directamente. Era demasiado inteligente. Elegía sus palabras con suavidad. Las envolvía en cuidado.
– Te cuesta tratar con la gente. No te entienden. Pero yo sí. – Eres tan sensible, y este mundo devora a los sensibles. Yo te protejo. – Si no fuera por mí, ¿dónde estarías ahora? ¿Rota? ¿Abandonada?
Al principio pensé que se preocupaba. Que me había salvado. De mis padres, de la soledad, de mí misma. Me dio un hogar. Comida. Calma. Pero cuanto más lo decía, más sentía que no era una persona junto a él. Era un proyecto. Un objeto.
Controla lo que leo. No le gusta que lleve el cabello suelto. Dice: "Tú no eres de las que se exhiben. No eres como esas." Un día me puse una blusa con escote. Él solo me miró. Un minuto. Luego fue al dormitorio y cerró la puerta. Toqué. No abrió.
Al día siguiente salió y dijo: – Haz lo que quieras. Parece que ya no eres la que elegí.
Le supliqué. Lloré. Me quité la blusa, temblaba, me disculpaba. Él me abrazó, me besó la frente y dijo:
– Eso. Ahora sí. Mi niña ha vuelto.
El silencio es su mejor arma
A veces simplemente guarda silencio. Durante horas. Días. No se va, no hace escándalos – simplemente se desconecta de mi espacio. Y eso es peor que gritar.
Se recuesta en el sofá. No responde. No me mira. No me toca. Yo camino por la casa como un fantasma. Cada movimiento, en silencio.
Empiezo a disculparme por todo. Por mirar mal. Por bromear en mal momento. Por respirar fuera de ritmo. Y luego, al tercer o cuarto día, él "se ablanda". Me pone una mano en el hombro. Dice:
– Ay, tontita. No estoy enojado. Solo me duele cuando te conviertes en otra. Extraño a la que eras antes.
Y yo – como una idiota – me alegro. De que me "vea" otra vez. De que el silencio haya terminado. Ya no sé quién soy. Solo trato de adivinar cómo se supone que debo ser.
Pero a veces, por la noche, escucho música. Una canción que había estado tarareando por dentro – y de repente suena en la radio. O en el teléfono, por accidente. Y me detengo. Porque eso significa que aún estoy viva. Que alguien, en algún lugar, me responde.
La niña pequeña y su frialdad
A veces creo que todo empezó antes. Mucho antes.
Tengo cinco años. Estoy en el pasillo. Vestido azul arrugado, la abuela lo planchó antes de dormir. Estoy descalza, esperando. Papá llegó del trabajo. Pasó junto a mí. No me abrazó. No me miró. Solo se quitó los zapatos y fue a la cocina. Y yo lo esperaba. ¿Por qué? No lo sé…
Me quedé ahí parada, esperando que se volviera. Que dijera algo. Que al menos asintiera. Pero ya estaba sirviéndose el té.
Apreté los dedos de los pies contra la alfombra y dejé de respirar. Todo mi cuerpo vibraba: mírame. Estoy aquí. Te estaba esperando… Dime que soy buena. Dime que me quieres…
Él amaba a mi hermano. Le sonreía. Bromeaba con él. Pero conmigo era frío. Como si hiciera algo mal solo por existir.
Y desde entonces, algo dentro de mí se volvió como un tentáculo fino —siempre buscando calor. Sentía cuando alguien me miraba con aprobación. Cuando el tono de alguien era más suave. Cuando una palabra casual era una señal. Buscaba confirmación de que existía. De que me veían.
De ahí vienen mis sueños. En ellos sentía lo que me faltaba en la vida real. Allí me miraban. Me abrazaban. Me decían que era importante. A veces, alguien en esos sueños decía frases que luego escuchaba en el día —en la tele, de un desconocido, en un anuncio. Y me detenía. Como si el mundo me hablara cuando las personas callaban.
A menudo siento que ya estuve en ciertos lugares. Que ya vi esa mirada. Que ya escuché esa frase. Los déjà vu se volvieron un consuelo. Como si no estuviera sola. Como si dentro de mí viviera alguien más. Más sensible. Más real.
Elegía a hombres que se parecían a papá. Cerrados. Severos. Silenciosos. Aquellos ante quienes había que ganarse una sonrisa. Me sentía en casa junto al frío. Aunque suene absurdo. Simplemente, estaba acostumbrada. El calor —me asusta.
Como Vlad. Él también pasaba de largo. Y yo, cada vez – me congelaba, esperando.
Capítulo 3. Su cara buena
Después de ese silencio que duró casi una semana, él cambió. O fingió. No lo sé.
Trajo bollos tibios de esa panadería de la esquina. Olían a infancia. Dijo que simplemente pasaba por allí y pensó en mí. "Te gustan con canela, ¿verdad?", lo dijo tan suavemente que me dio vergüenza de todos mis pensamientos. De mis sospechas. De mi resentimiento.
Luego, nos sentamos en el balcón. Me tomaba de la mano, y yo miraba sus dedos pensando: ¿de verdad está pasando esto? Hablaba en voz baja, como si temiera espantar la calma:
–De niño le tenía miedo a la oscuridad. Me dolía el estómago del miedo. Sentía que si cerraba los ojos, alguien vendría a llevarme. Me escondía bajo las cobijas y esperaba el amanecer…
Asentí. Él siguió:
–Y mi madre… no le gustaban esas cosas. "Eres un hombre", decía. "Deja de lloriquear. Ve a hacer tus deberes". Y si sacaba malas notas, simplemente… dejaba de hablarme. Por días. Silencio total. Era peor que un castigo.
Lo escuchaba y algo dentro de mí se revolvía. No era el Vlad que hiere. Era un niño. Pequeño. Con los ojos enormes. Quería abrazarlo. Perdonarlo todo.
Asentía, lo escuchaba, me recostaba en su hombro. Y dentro de mí todo se derrumbaba otra vez —pero en otra dirección. Sentía culpa. ¿Cómo pude pensar mal de él? Ahora se veía tan… real. Tan humano.
Pero de pronto —un recuerdo. Un destello. Yo, de pequeña, de pie en la cocina, descalza, sucia, con el labio partido. La abuela gritando:
–¿Quién te dio permiso de comer ese chocolate? ¡No era para ti, era para Kolya!
Kolya estaba al fondo, golpeando el respaldo del sofá con el puño, aullando como una sirena. Noté de nuevo que solo actuaba así con sus hermanas y con la abuela. Conmigo era distinto… ¿Fingía? Aunque fingir ser esquizofrénico no parece muy rentable, salvo si quieres que te den dulces por lástima.
No sabía qué decir. Solo quería probar. Solo un pedacito, como cualquier niño. A Kolya le compraban chocolates, caramelos, helados. Todo se le permitía. A mí… solo me quedaba mirar cómo se atiborraba hasta vomitar. Y el ciclo se repetía.
Lo miraba, a él y a sus montones de golosinas, sin entender: ¿acaso los adultos no ven que le hace daño? A veces no se levantaba de la cama por días. Vomitaba bilis negra. Mi vecina decía que era porque él era pura maldad, pero en confianza —añadía—, que eso era la hiel saliendo. Que debería ir a la iglesia, suspiraba la abuela Nyura.
Y yo veía la conexión. Después de cinco o diez chocolates en una hora, se descomponía. Vomitaba con violencia.
Entonces me preguntaba: ¿por qué siguen trayéndole bolsas de chocolate, como si fuera una ofrenda a un ídolo? Había muchos parientes —y todos creían que debían regalarle montones de dulces. No todos los días, pero con frecuencia.
A mí también me daban algo, a veces. Pero la abuela lo quitaba enseguida. Decía que Kolya lo necesitaba más. Que era especial, enfermo. Y yo —ordinaria. En ese "ordinaria" me ahogaba como en un charco sucio: invisible, insignificante, sobrante. Kolya, a veces, me daba un caramelo mordido —como si fuera un acto de generosidad. Y yo lo tomaba. Porque no había otra cosa. Porque era la única migaja de atención que me permitían.
La abuela creía que yo no lo merecía. Y no había forma de merecerlo. La esquizofrenia era el boleto al mundo de lo dulce. Si no tienes diagnóstico —cállate. Solía bromear conmigo misma que tal vez debería fingir locura para ganar al menos un chocolate.
Y luego… empezaron los milagros. Personas llegaron a mi vida como por orden divina. Taísia Ivánovna, la subdirectora, me eligió —una niña sin rumbo— entre todos los niños. Me invitaba a tomar té, me traía bocadillos, me defendía del desprecio. Luego vinieron los talleres: danza, bordado, coro. Clases donde los adultos, por primera vez, me trataban con bondad. Con respeto. No fue casualidad que me inscribieran allí —alguien puso su alma. Sentía que le importaba a alguien.
Ellos fueron mis primeros vínculos reales. Mis adultos, los que me querían sin condición. Yo no entendía por qué. No era agradecida. Huía, hacía escándalos, era grosera. Una salvaje que mordía la mano que la ayudaba. Pero no se rendían.
Tardé en creer. Pensaba: se irán. Como papá. Él me amó —hasta que nació mi hermano. Hasta los cinco años. Luego… desapareció. Dio su alma a otro hijo. Y entendí: su amor no era verdadero. Apareció alguien "mejor" —y yo fui descartada. Por eso, cuando la abuela volvía a gritarme por intentar comer chocolate, dentro de mí se repetía el mantra: "No lo mereces. Nunca lo mereces. Aunque lo intentes. Aunque seas buena."
No era mala. Pero me convencieron de que sobraba. Y eso duele más que ser mala.
–¡Otra vez como una cucaracha, metiéndote donde no debes! —gritaba la abuela. Yo temblaba, escondía las manos. El labio palpitaba de dolor. Migas y gotas de sangre en el suelo. Y en el vientre —vacío. No de hambre. De vergüenza.
Otro flash. Otro rostro. Mi tío. Sus dedos en mis costillas. Presionando. Lento. Con deleite. Como si midiera cuánto aguantaría. No gritaba. No podía respirar. Ardía el pecho. La visión se nublaba. Él miraba y susurraba:
–Eres un error de la naturaleza. Nunca debiste nacer.
Recuerdo cómo me inmovilizaba en el suelo, susurrando horrores. Cómo fingía ducharse, cerrando con llave, esperando a que la abuela saliera. Cómo me acechaba. Un depredador. Su mirada —inhumana. Depredadora. Con una alegría fría, animal.
Y de nuevo la escena del maldito chocolate. Yo comiendo algo prohibido. El tío golpeando el respaldo del sofá con ritmo. Como un reloj.
Solo se comportaba así con la familia. Fuera de ella parecía "normal". Si eso existe…
Y ahora Vlad. Su mano sobre la mía. Su voz suave:
–Sabes, tuviste suerte de conocerme —empezó con dulzura—. Otro ya te habría dejado. Pero yo vi lo que nadie vio. Tan frágil, tan delicada, con esa alma de porcelana. Te aferras a la bondad porque te faltó. ¿Quién, sino yo, podría entender eso? Fui tu salvación. Sin mí… tú sabes, no lo lograrías. Te habrías derrumbado. Necesitas apoyo. Y yo lo soy. Acéptalo. ¿No ves la suerte que tienes? Lo sientes. Admítelo.
Y yo sonrío. Asiento. Y dentro de mí despierta aquella niña. La que se esforzaba por agradar. Que asentía para evitar los golpes. Que agradecía a todos los dioses cuando al tío le iba mal, cuando lo tumbaba la enfermedad y no podía alzar el brazo. Cuando no temblaba en el sótano o en la escalera, esperando que la abuela volviera. Entonces podía estar en casa. Entonces había silencio. Seguridad. Por un tiempo.
Y fue en ese tiempo que empecé a notar coincidencias. Si de niña, entre lágrimas, suplicaba mentalmente que el tío desapareciera, él de pronto se enfermaba. Se retorcía. Lo hospitalizaban. Y yo sabía: no era casual. Era exacto. Alguien me escuchaba. Alguien me vengaba.
Al principio pensé que era el chocolate. ¡Era imposible comer tanto y no morir! Milagro que sobrevivía.
Pero luego pasaba sin dulce. Aunque lo cuidaban, aunque seguía dieta, igual caía. Y yo lo sabía —era por mí. No podía explicarlo, pero era así. Había una Fuerza. Algo o alguien de mi lado.
Kolya lo notó. Me miraba desfigurado, murmurando que era pura maldad. Que detrás de mí había una sombra. Que lo atacaba. Gritaba, golpeaba las paredes, decía que yo era bruja. ¿Y la abuela? Solo decía: "Está enfermo. No le hagas caso." Pero yo sabía. No era locura. Era algo más. Algo que me protegía. Un ángel guardián. Tal vez el mismo que venía en mis sueños y me hablaba del futuro.
Y ahora Vlad me sostenía la mano. Y esa ilusión familiar de calor se deslizaba en mi cuerpo. Algo se contraía y soltaba dentro de mí, como si volviera a ser niña. Sentía que con él todo estaría bien. Que su dureza era fuerza. Su frialdad, protección. Su control, cuidado. Su violencia, amor. Y yo —agradecida porque hoy no gritaba. No estaba enojado. Estaba allí. Y no daba miedo. Aún no.
A veces pensaba que en esos momentos podía creer en la ilusión. Olvidarlo todo —sus gritos, humillaciones, golpes. Porque ahora solo sostenía mi mano. Y si cerraba los ojos, podía imaginar que me amaba. Que le importaba. Que yo —importaba.
Pero luego, en la cocina, ocurrió algo extraño… La radio se encendió sola. Decía: "No tienes que ser conveniente. Tienes derecho a ser tú."
Me quedé inmóvil. Como si una descarga me recorriera. Las palabras se clavaron como agujas. Me despertaban. Rompían el hechizo. Pero lo que más me impactó no fue la frase —fue cómo apareció. Como si alguien la hubiera puesto ahí para mí. Como si alguien viera. Oyera mis pensamientos. Era una señal. Clara. Precisa. Calculada.
Sentí cómo todo dentro se detenía. Era esa sincronicidad de la que hablaba Jung. Una señal. Como si el mundo me hablara. Tal vez ya lo había vivido. ¿Déjà vu? Sabía que esas palabras sonarían. Que así las escucharía. Y algo despertó. Supe: me guían. No me dejaron. No me olvidaron.
Entonces Vlad entró —y apagó la radio.
–¿Por qué escuchas eso? Tonterías. Te hace daño. Es cosa de sectas…
Y asentí. Dije: "Tienes razón". Aunque por dentro todo temblaba. Como si algo invisible y vivo dijera: "No estés de acuerdo. Es mentira". Y la niña en mí lloraba. Y por primera vez —no de miedo, sino de reconocimiento. Del dolor de que la verdad, la verdadera, por fin rompiera la pared —y susurrara: "Tienes derecho a ser tú. Mereces más."
Capítulo 4. Un pequeño "no"
Por la mañana, me pidió que le llevara el teléfono desde el cargador.
Justo estaba limpiando el suelo de la cocina, ya de rodillas, con el trapo en la mano y el agua escurriendo por mi codo. Levanté la cabeza y dije: – Tómalo tú —sin apartar la mirada del suelo—. ¿No ves que estoy ocupada? Ya casi termino.
Él se quedó inmóvil. Por una fracción de segundo. Luego dijo lentamente: – ¿Qué dijiste?
Y de repente entendí: eso había sido un "no". No grosero. No tajante. Solo un simple "ahora no puedo". Pero en su universo, eso era una amenaza. Una rebelión. Una traición.
No gritó. Simplemente se levantó. Caminó en silencio. Cerró la puerta del dormitorio con un golpe seco.
No me habló en todo el día. No me miró. No me tocó. Por la noche, dijo: – Sabes, he empezado a pensar que ya no eres la misma. Que estás olvidando quién eras sin mí.
Me quedé callada. Quise decirle que estaba cansada. Que soy humana. Que no soy su sirvienta. Pero la lengua pesaba. Cada palabra era una bala.
Y volví a sentir culpa. Por haberme atrevido. Por haberme escogido. Incluso por solo dos minutos.
Más tarde, me regaló un pijama nuevo. Suave, con flores. Dijo: – Aun así te amo. Incluso cuando te pones caprichosa. Te perdono.
Y yo asentí otra vez. Y esa noche soñé que gritaba. Directo a su rostro. A todo pulmón. Sin palabras. Solo un grito. Y él… sonreía.
Después soñé con ese sueño que se repite, mi pesadilla constante. Estoy en el andén. Él está a mi lado. Me toma la mano, y su tacto me da calor. Pero no es el mismo de la vida real. Es el Vlad del que me enamoré. El del vínculo sagrado. Ese solo vive en mis sueños. Al despertar, lo busco y me topo con el otro. El de verdad. Parecen gemelos, pero no lo son.
Allí estamos… frente a un tren negro, como salido de un sueño ajeno. El vapor se eleva como si viniera de los pulmones de una bestia muerta. Vlad aprieta mi mano… y luego la suelta.
Pierdo el equilibrio. Como si al soltarme, me arrancaran del suelo. Él sube al vagón. Yo espero. Espero que me tienda la mano. Que diga: «Vamos, Lera». Pero dice: – Lera, tú no vienes conmigo. Ese no es tu tren.
– ¿Qué? —la voz no sale, la garganta se cierra—. Pensé que viajábamos juntos…
Me mira con una especie de lástima, casi cariño. Pero distante: – No. Nunca viajamos juntos. Solo que no te diste cuenta.
Y me quedo ahí, congelada. Él se gira y desaparece. Grito algo, pero no hay voz. Solo aire. Solo dolor.
El tren arranca. El crujido del metal desgarra el silencio. Y entiendo: no volverá. Me quedé sola. Y lo más aterrador es que… siempre lo supe. Solo que no quería verlo. Me aferré a ese andén vacío, esperando que él regresara, cambiara de idea, extendiera su mano.
Tenía ocho años cuando mi madre dijo que vendría ese fin de semana. La esperé desde temprano. Me senté en el banco frente al edificio con mi mochilita: llevaba un cuaderno, un libro y la portada vieja de un cómic. Empezó a lloviznar. Luego la lluvia se volvió fría, pesada. Me empapé. Pero no me moví.
Seguía esperando. Porque si ella lo dijo, vendría. Es mi mamá. Las mamás no fallan.
Una hora. Dos. Tres. La gente pasaba, me miraba raro. No me importaba. Miraba cada coche, cada curva. Y de pronto, el miedo: ¿Y si le pasó algo? ¿Y si tuvo un accidente?
No había teléfonos móviles. No había forma de saber. Solo quedaba esperar… y rezar. Y yo rezaba, temblando: por favor, que esté bien. Que no haya muerto. Que no haya sufrido por mi culpa.
Cuando regresé a casa, empapada y congelada, la abuela dijo: – Estúpida. Ahora te enfermarás. No tengo dinero para curarte. Y me cerró la puerta en la cara.
Mi madre llamó dos días después. Allá en su aldea nadie tenía teléfono. Tuvo que ir hasta otra ciudad para poder marcar. Me dijo que no pudo venir. Lloraba. Se disculpaba.
Y yo… no dije nada. Solo lloraba. Porque dentro de mí ya sabía: a veces, quienes más esperas… simplemente no vienen. No porque no te amen. Sino porque no pueden. Y al escuchar su voz, me rompí. Me aferré al teléfono como a un salvavidas. Todo ese tiempo viví con miedo. Miedo de que ya no estuviera. De que estuviera muerta. Que fuera culpa mía.
Y entre sollozos le dije: – Mamá, ven por mí, por favor. Me siento mal. La abuela me pega. Kólya también. No quiero vivir aquí más.
Silencio. Como una losa. Y luego, su voz, temblorosa: – Lo sabes, Lera… Papá se opondrá. Ya lo intentamos. Siempre hay peleas. Se pone como loco. Grita. Se pone mal. No puedo…
Y lloró. Me pidió perdón. Por no poder. Por no lograrlo. Por rendirse.
Y yo la escuchaba, y moría por dentro. Como si yo fuera una maldición. La causa de su dolor. Ese ángel, mi madre, lloraba… por mí. Entonces supe: yo era el problema. Una carga. Un error.
Y desde ese día, nunca más supliqué. Jamás. Decidí no causarle dolor. Jamás. Mejor me quedaba callada. Sería buena. Paciente. Invisible. Con tal de que ella no volviera a sufrir.
Desde entonces, aprendí a tragarme el llanto. A esconder el dolor. A no llorar. Aunque me desangrara por dentro. Aunque me rompiera por la soledad. Porque si ella lloraba de nuevo por mi culpa, yo no lo sobreviviría.
Capítulo 5. Su voz
Al día siguiente fui a la farmacia. Por primera vez en mucho tiempo, sola. Vlad normalmente se encarga de todo. Dice que no debo salir más de lo necesario. Que no es seguro. Que el mundo se ha vuelto cruel. Que la gente es mala. Que debo tener cuidado.
Pero esta vez, él se olvidó de comprar tiritas. Y yo salí. Casi sin respirar. Como si estuviera escapando.
La mujer de la farmacia tendría unos cuarenta años, con los ojos cansados. Le pregunté por las tiritas, y de pronto me miró de otra forma. Más atenta. —¿Estás bien? —preguntó, como al pasar, pero en su voz había algo cálido, vivo.
No me lo esperaba. Fue como si me atravesara un rayo. No supe qué decir. Asentí. Demasiado rápido. Sonreí como pude: forzada, educadamente.
–Es que estás muy tensa —dijo—. Cuando trabajaba en el orfanato, los niños miraban así. Como esperando que alguien los golpeara.
Se me cayó la billetera. No fue a propósito. Simplemente mis dedos se volvieron de algodón. Ella la recogió en silencio y me la tendió. Luego añadió, en voz baja: —Conozco esa mirada… —Se inclinó un poco hacia mí, sonriendo con calidez—. Cuando por dentro hay un nudo y la boca parece cosida. Cuando quieres hablar pero no sabes por dónde empezar.
Yo no dije nada. Pero ella siguió: —Si algún día quieres simplemente hablar, ven. Después de las seis estoy sola aquí. Tengo té. Y silencio donde se puede ser una misma. Sé escuchar sin juzgar. Sin dar consejos. Solo estar.
Me miraba como si supiera más de mí que yo misma. Como si supiera todo lo que nunca dije. Y no me presionaba. Solo ofrecía un espacio. Era aterrador… y tranquilizador a la vez.
Me fui sin mirar atrás. Caminaba hacia casa, pero seguía escuchando su voz. Sonaba dentro de mí más fuerte que todas las palabras de Vlad de los últimos meses. Porque no tenía peso. Ni presión. Ni trampas.
Al llegar, Vlad estaba en la cocina. Sonreía. Hablaba de algo. Yo lo miraba… y de pronto comprendí: no huele a libertad. Es como una puerta cerrada. Bonita, barnizada, acogedora. Pero sin picaporte de mi lado.
Y su voz… la de la mujer… era como una ventana abierta. Aunque lloviera del otro lado. En ella había algo familiar. Algo que dolía. Y al mismo tiempo, sanaba.
De repente, sentí un eco cálido dentro de mí. Sus tonos, su ternura, su bondad… me recordaban a mi madre. Esa que me amaba sin condiciones. Con ella todo se detenía. Solo existíamos ella y yo. Sus manos, sus ojos, su voz llena de dolor y amor.
Ella no siempre sabía qué hacer. Pero sentía su dolor filtrarse a través de la distancia. En cada mirada, en cada palabra, incluso en sus silencios cuando llamaba al teléfono fijo. Cada vez, yo escuchaba: "Perdón". Un perdón no por culpa, sino por impotencia.
Mi madre se debatía entre mí y su nueva familia, como un pájaro atrapado en una red. Quería protegerme, abrazarme, llevarme con ella. Pero sabía que no podía. Yo lo sentía. Especialmente cuando callaba.
Ella vivía con culpa. Y eso la devoraba. Su vida parecía un castigo. Yo entendí que era víctima de las circunstancias. Nunca la culpé por tener que elegir. Pero ella no podía perdonarse.
Y eso dolía. Porque no era su culpa. Era yo quien se sentía culpable. Por todo. Por existir. Por hacerla llorar.
La amaba tanto que mi mayor miedo era perderla. Temía que algo le pasara. Y para soportarlo, me hice una promesa: si ella moría, yo también moriría. En ese mismo instante. Porque si ella no estaba, ¿qué sentido tenía vivir?
Y luego… otra memoria me sacudió. Tenía once años. Mi madre sufría mucho sin mí. Lloraba todo el tiempo. Quería que viviera con ellos. Finalmente, mi padre accedió a llevarme de vuelta a la familia. Se mudaron a mi ciudad, a la casa de mi abuelo paterno. Y cruzar esa puerta fue entrar a otro mundo.
Mi abuelo… era la encarnación del mal. No como Kolya, caótico y brutal. No. Él era frío, calculador. No gritaba. Susurraba. Su mirada traspasaba. No golpeaba. Maldijo. Practicaba brujería. Tenía libros de magia negra, rituales, figuras extrañas. Disfrutaba del sufrimiento ajeno. Se alimentaba de él.
Cuando era niña, a veces me dejaban en su casa los fines de semana. Eran los días más oscuros de mi vida. Su casa era sombría, fría. Incluso en verano. Olía a hierbas, polvo y algo… muerto. El aire mismo parecía enfermo.
Y ahora vivíamos allí. Yo, mi madre, mi padre, mi hermano pequeño y ese hombre. Desde el primer día me atacó. Me miraba como a una enemiga. Y dijo: —Hay algo raro en ti. Irradias algo extraño. Oscuro. Arruinas la energía de esta casa. Lo siento en la piel. No es solo energía. Es una amenaza. Tienes que irte. O yo te haré desaparecer. Para siempre.
Sabía que no bromeaba. Lo sentía en mi cuerpo. No dormía. Escuchaba susurros tras la puerta. Lo oía recitar cosas ante velas y figuras oscuras. Sabía que me maldecía.
Pero no me fui. Porque mi madre estaba allí. Y no veía su maldad. Era ciega a él. Yo no podía dejarla. Era frágil, inocente. Sabía que no sobreviviría. Pero yo sí. Yo sabía resistir. Ya había vivido el infierno. Podía soportarlo. Moriría por ella si fuera necesario. Mi vida no valía nada.
Con mi padre no hablábamos. Éramos como extraños. Hasta que ocurrió algo que me rompió de nuevo… Mató a mi perro.
Rém no era solo un perro. Era como un copo de nieve en el infierno. Un cachorrito blanco, nacido en el peor momento, pero que se convirtió en todo para mí.
Capítulo 6. Por favor, solo vive
Le construí una casita en el cobertizo, donde hacía un poco más de calor – con cajas viejas, abrigos, trapos – lo que encontré. Mamá me ayudaba, y el abuelo caminaba detrás de mí como una sombra, con una sonrisa sarcástica en el rostro.
–¡Se va a morir! ¡Te juro que ese chucho tuyo se va a morir! – siseaba.
–¡No! ¡No lo permitiré! ¡Va a vivir! – repetía yo con firmeza.
Y en aquel periodo maldito, cuando la temperatura afuera era increíblemente baja, calentaba a Rém por las mañanas en mi pecho, lo escondía bajo el abrigo. Porque hacía treinta y siete grados bajo cero – una locura. Porque él temblaba, pero no lloraba. Porque yo sí lloraba, y él no.
Por las noches rezaba para que sobreviviera una noche más, porque justo después del anochecer y especialmente al amanecer, la temperatura bajaba aún más.
Rogaba que lo dejaran entrar a casa. Aunque fuera una noche. El abuelo no lo permitía. Las mismas palabras de siempre: «Este es mi territorio». Solo que esta vez estaba demasiado tranquilo. Aceptó con demasiada facilidad cuando mamá suplicó en serio. Movió la mano con rapidez: «Que viva en el cobertizo». Y yo, tonta, le creí. Tenía once años. Quería creer.
Arropé a Rém con abrigos, le puse una chaqueta vieja al lado, junté más trapos. Se hizo un ovillo, puso su cabeza sobre las patas y me miró como si lo entendiera todo. Como si ya supiera lo que vendría. Y yo le prometí que estaría con él. Siempre.
Por la mañana lo encontré en un montón de nieve. Estaba duro, como un bloque de hielo. Los ojos abiertos. Espuma en los labios. Lo sacaron. Lo tiraron. Como basura.
Grité. Grité tan fuerte que parecía que el cielo se rompía. Vomitaba de tanto dolor – puro, primitivo. Lo apretaba contra mi pecho, suplicaba: «Respira… Por favor, solo respira…». Le prometía todo lo que podía – que estaría con él siempre, que nunca más lo dejaría, que todo estaría bien… Solo que respirara. Solo un aliento. Le acariciaba el hocico, repitiendo, susurrando, implorando como un conjuro: «Por favor, vive…»
Y en la ventana – el abuelo. De pie. Con una sonrisa torcida. Mirando cómo lloraba en la nieve, cómo mi alma se rompía en pedazos. Sabía lo que hacía. Quería verlo. Se alimentaba de eso.
Mamá salió, me tomó por los hombros, me apartó, me abrigó. Dijo: «No sufrió. Se congeló rápido». Pero no le creí. Porque así no mueren los ángeles.
Luego fue a la cocina. A preparar la comida. Para todos. Incluso para él. Y en ese momento entendí: aunque seas luz, igual pierdes si te sientas a cenar con la oscuridad. Desde ese día, no volví a pedir protección a nadie.
Fue hace tanto… Y sin embargo, ese recuerdo vuelve a mí una y otra vez – como si cayera por una grieta del tiempo directo a esa realidad. A ese punto de dolor, donde todo se detuvo.
Estoy sentada en la nieve helada, de rodillas – entumecidas, mojadas, como si no fueran mías. En mis manos – él. Ya no cálido. Casi piedra. Un poco más – y se congelará por completo. Si miro de cerca, podría parecer que su orejita tiembla, apenas. ¿O me lo imagino? Pero no respira… Nada.
–Respira. Te lo ruego… solo respira… Perdóname… Perdóname, Rém… Perdóname, mi ángel, es mi culpa… Lo prometí, pero no te protegí… Y ahora… Respira. Por favor… solo respira…
No se mueve. Sus ojos entreabiertos, pero ya no hay mirada. Lo acaricio entre las orejas, como siempre hacía cuando dormía en mi pecho, cuando lo calentaba con mi cuerpo.
–Estoy aquí, ¿me oyes? No me voy a ir. Nunca. Solo respira…
Mi rostro está mojado, no sé si lloro o solo sudo del dolor. Ya no respira.
Lo mezo en mis brazos, como a un niño, y murmuro todo lo que no dije: que fue mi mejor amigo, que me salvó de la soledad, que no merecía un amor así, pero él me amó igual. Solo por existir.
En el pecho hay un vacío. Frío. Hueco. Un abismo donde cae mi grito. No me oigo. Solo silencio.
Y mis dedos aún acarician su pelaje congelado. Ya está áspero. Huele – a humedad, a frío, a la calle. Como siempre. Como un hogar que nunca fue hogar.
Y de pronto – un recuerdo fragmentado.
El primer encuentro. Estaba en una caja detrás del cobertizo. Pequeño, desgreñado, con una mirada salvaje. Bufaba a todos, no dejaba que se acercaran. Solo a mí – se acercó. Simplemente vino. Olfateó mi mano. Me lamió. Y se quedó. Para siempre.
Entonces le susurré: «No te voy a dejar». Y no lo dejé.
Y ahora… se fue. Pero yo me quedé. Sola. Y sentía – para siempre.
Una y otra vez repito: «Respira… respira…», como si fuera una oración. Como si fuera magia. Pero no funciona. Y por primera vez en mucho tiempo llamo en voz alta:
–Dios mío, por favor… Llévame a mí en su lugar…
El aire está quieto. La nieve cae sobre su hocico, sobre mis manos, sobre mi cabello. No me muevo. Lo prometí. Estoy aquí. Hasta el final.
Y entonces siento que todo ese dolor – soy yo. Todo. Desde los talones hasta la coronilla. Como si el cuerpo ya no fuera mío. Soy solo un recipiente para el sufrimiento. Un vaso lleno de toda la injusticia del mundo.
Él yace tranquilo. Inmóvil. Congelado en un momento del tiempo. Para él, ya no existe. Y yo sigo viva. Yo estoy sentada. Acaricio. Y espero. ¿Qué? ¿Un milagro? ¿El fin? ¿O al menos un sueño, en el que reviva y corra hacia mí como antes?
Pero por ahora, solo existe la realidad. Fría. Sin aliento. Verdadera. Y tras la ventana – la mirada triunfante del abuelo. Está feliz. Ganó. No necesitó decir nada – sus pensamientos estaban escritos en su rostro. Era felicidad cruda. Tan evidente que parecía: límpiala con un cepillo – y volverá a salir, como la mugre en una pared agrietada. Miraba cómo apretaba ese cuerpo helado en mis brazos y sonreía. Como si él mismo me hubiera arrancado el corazón y ahora disfrutara de su latido en sus propias manos.
Capítulo 7. Él lo siente
No le dije a Vlad que salí. No le avisé, como suelo hacerlo. Simplemente lo hice. Y algo dentro de mí se movió, como si por primera vez respirara sin su filtro. Pero él lo sintió. Siempre lo siente.
Por la noche, guardó silencio. No como de costumbre – con tensión, con ese aire teatral. Sino tranquilo. Depredador. Como un gato antes de saltar. Yo estaba poniendo la mesa y sentía su mirada taladrándome la espalda.
–¿Dónde estuviste hoy? —preguntó cuando llevé la comida. Sin emociones. Como al pasar.
Me desconcerté. Sonreí como sé hacerlo.
–Sólo… fui a la farmacia. Se te olvidaron los apósitos.
Asintió. Despacio. Masticó largo rato. Dejó el tenedor. Me miró a los ojos:
–Podías haberme escrito. O haber esperado a que regresara. Sabes que me preocupo por ti.
Asentí. Demasiado rápido. Culpable. Encogiéndome por dentro.
–¿No te encontraste con alguien, verdad? —lo dijo como al descuido, pero ya sentía el nudo en la garganta.
–No. Solo compré lo que necesitaba y me fui.
Asintió otra vez. Volvió al silencio. Pero ya no me miraba. Ni me tocaba. Solo se sentó a comer. Y yo volví a convertirme en una sombra. En aire. En alguien a quien se puede castigar incluso con el silencio.
Me acosté antes que él. De espaldas a la pared. No apagué la luz. Porque cuando guarda ese silencio… me da miedo la oscuridad.
Y sólo una idea me martillaba en la cabeza: él lo sabe. Siempre lo sabe, cuando respiro un poco fuera de sus reglas.
Y siempre siente celos. Sin razón. Sin motivo. Sin hechos. Dice que un hombre debe controlar a la mujer, porque ella es el punto débil. Emocional, espontánea, ilógica. Dice que puedo equivocarme. Que puedo dejarme llevar. Sin querer. Sin darme cuenta.
–Las mujeres no piensan con la cabeza —decía. – Ustedes fantasean. Una mirada, una sonrisa —y ya están allá, en su imaginación. Y luego es tarde.
Yo escuchaba y no entendía para quién era ese discurso. Nunca le di motivos. No coqueteo. Ni siquiera miro a los lados.
Una vez estábamos viendo una serie. Me preguntó: “¿Te gusta ese actor?”. Sin pensar, respondí: “Bueno… es guapo”. Y ya. Desde entonces —de vez en cuando, con ironía, como si nada:
–¿Otra vez pensando en tu galancito? ¿Qué, ya te llamó desde la televisión?
Intenté explicarle que era solo un actor. Solo una palabra. No me escuchaba. Decía:
–Sé lo que piensas. Mejor que tú misma. Los pensamientos no son un juego. Los pensamientos de una mujer —menos aún. Necesitan control.
Y empecé a tener miedo incluso de pensar. Porque si se enteraba de que pensaba algo indebido —me castigaría con silencio. O con una sonrisa envenenada. O con una frase amable que cortaría como cuchilla.
Y otra vez aprendía a sujetarme. Incluso dentro de mi cabeza.
Al día siguiente, me trajo el té a la cama. Con miel y limón. Como me gusta. Como si supiera que no dormí en toda la noche, que por dentro todo temblaba. Me besó la frente y dijo:
– Sólo quiero que estés a salvo. No soy tu enemigo. Te amo. Pero tú… a veces actúas como si no supieras lo que es el amor.
Guardé silencio. Él sostenía la taza en la mano, sentado al borde de la cama, y hablaba con suavidad:
– Entiende, una mujer decente no deambula sola por las calles. No busca pretextos. No juega con fuego. No querrás destruir lo que tenemos, ¿verdad?
Negué con la cabeza enseguida. No, claro que no. No quiero destruir nada. Solo… solo quería respirar. Un poco. Sin que se notara.
– Tú misma lo sabes —continuó, – los hombres te miran. Lo sienten. Tú no eres como las demás. Puedes ni darte cuenta de cómo caíste. Y luego es tarde. Por eso estoy aquí. Te guío. Te sostengo, porque te amo. Porque tú no sabes cómo cuidarte.
Lo decía tan sinceramente. Como si me salvara de mí misma. Lo escuchaba y sentía la culpa asomar otra vez. La vergüenza. Como si mis pensamientos fueran un delito. Como si la libertad fuera un virus y él me estuviera curando de eso.
Se fue, y yo me quedé con la taza en las rodillas. Sin beber. Mirando cómo el vapor subía y desaparecía. Como yo —dentro de estas paredes. Y en un momento, viendo ese humo transparente, me golpeó. Como una descarga. Una revelación.
Esto no es cuidado. Es una jaula. De terciopelo. Cálida. Con paredes suaves. Pero jaula al fin. Sus palabras —grilletes de felpa. Su "amor" —una correa.
Sentí miedo. Porque entendí que no sé cómo se respira de verdad. Se me olvidó. Me acostumbré a inhalar con su permiso. A creer que la libertad es peligrosa. Que yo misma soy un error, una amenaza, un fallo del sistema.
Él lo llamaba amor. Pero en realidad —era adiestramiento. Cariñoso, sí. Pero adiestramiento.
Por primera vez vi acero en su voz. Control en su caricia. Frío en sus palabras "cálidas". No quería que yo estuviera bien. Quería que me sintiera cómoda… con él. Quería que no pensara. Que me sintiera culpable por cada respiro sin su consentimiento.
Y en esa taza de té vi toda mi vida. Hirviendo. Evaporándose. Desapareciendo. Sin dejar rastro.
Él lo llama cuidado. Pero yo entendí de pronto: no quiero té en la cama. Quiero que me escuchen. Que me respeten. Quiero poder decir “no” —y no temer la represalia. Quiero que mi “yo” no sea una sombra en su pasillo, sino una voz, un cuerpo, una luz.
Quiero ser yo. Y él —nunca me lo permitirá. Porque su amor no es amor. Es comodidad. Control. Poder.
Y entonces, recordé a mi abuela. A veces, como si fuera una fiesta secreta en su calendario interno, le daba por "cuidarme". Solía pasar los fines de semana. Se ponía un viejo delantal lleno de manchas de otra época y anunciaba solemnemente:
–Voy a preparar avena. Es saludable.
Su cocina era como una especie de nigromancia —un proceso confuso, oscuro, con resultados dudosos. Todo acababa en una especie de zen carbonizado. La avena se transformaba en algo entre cartón mojado y cemento quemado. Una masa gris, pegajosa, con grumos que parecían los ojos tristes de gatitos muertos. Y ella me ponía ese plato delante, con cara de mártir, con un tono de sacrificio heroico:
–Come. No cocino por gusto, lo hago por ti. Y tú, ingrata. Nunca valoras lo que hacen por ti. Me parto el lomo todo el día. Y no estoy obligada, ¿sabes? Pero aquí estoy, cocinando. Porque alguien tiene que cuidarte.
Y yo miraba esa masa asquerosa y sentía que se me cerraba el estómago. Tenía hambre, pero no tanta como para comer eso. Sabía que si lo metía en el cuerpo, me sentiría como si mi estómago fuera un basurero. Pero no tenía derecho a decir que no. Porque si decía “no quiero”, era ser desagradecida. Era traición.
–¿Bueno? ¿Qué esperas? —se irritaba. – Yo me esfuerzo, y tú haces caras. ¿Quién te va a querer así? Ni siquiera sabes respetar una comida sencilla.
Me tapaba la nariz, daba un sorbo —y me atragantaba. No porque quisiera. Sino porque debía. Porque de lo contrario —no había amor. Solo reproches. Solo vergüenza.
Y entonces lo sentí por primera vez: ese “cuidado” no da calor. Asfixia. Es una transacción. Silenciosa. Aplastante. Si comes —eres buena. Si no —una carga.
Y yo quería ser buena. Quería que me quisieran. De cualquier forma.
El “cuidado” de mi abuela no abrazaba. Estrangulaba. Era como esa comida obligada, porque “es lo que hay”. Come, decía, y yo comía, tapándome la nariz, intentando no respirar —porque el olor de esa cebada grasienta me daba náuseas. Y luego —vomitaba. Esa misma avena. El estómago se rebelaba, como si él mismo quisiera librarse de la humillación. Y mi abuela, con los ojos en blanco, murmuraba: “Ingrata. Encima que comes de lo mío, haces ascos”.
Eso no era amor. Era un contrato. Si eres buena – se te permite respirar cerca.
Y ahora, mirando esta taza, entendí: estoy otra vez en aquella infancia. Solo que en vez de la abuela – Vlad. En vez de avena – té. Pero el mensaje es el mismo: sé conveniente. O cállate.
Y mientras el té se enfriaba, algo dentro de mí despertaba. Algo olvidado. Algo muy importante. Mi yo verdadero – el que él llevaba tanto tiempo intentando apagar.
Capítulo 8. El primer paso hacia fuera
Esa noche me quedé sola. Él se fue “a hacer unos trámites”. Normalmente avisa, dice que estará disponible, me manda fotos de dónde está. Hoy – silencio. Y eso fue raro.
Caminaba por el piso como si las paredes respiraran conmigo. Todo estaba en su sitio. Limpio. Seguro. Como a él le gusta.
Pero por dentro no estaba tranquila. No era miedo. Era deseo. Quería decírselo a alguien. No en voz alta. Solo… escribirlo. Una letra. Una palabra. Una señal. Cualquier cosa. Para fijar que todavía pienso. Que algo en mí se mueve. Que yo – no soy él.
Me acordé de la farmacéutica. Su mirada. Su calidez. El té. El silencio que no da miedo. Y, con pasos lentos, como si cruzara un campo minado, encontré su tarjeta. Tenía su número. Escrito a mano. Pequeñito. “Si necesitas algo, solo escribe. Sin explicaciones”.
Abrí el chat. Miré la pantalla como si pudiera morderme. Me temblaban los dedos. Borré, reescribí. Al final, solo envié:
«Buenas noches. Soy yo. Solo… ¿puedo pasar algún día por allí?»
Los segundos caían como gotas en una casa vacía. El corazón me latía a mil. Y de pronto – respuesta:
«Por supuesto. Siempre. Yo estaré. Sin preguntas.»
Apagué el móvil y me senté de nuevo en la cama. Me encogí. Como si hubiera pecado. Como si lo hubiera traicionado. Como si le hubiera sido infiel.
Pero dentro de mí – por primera vez – había algo parecido al calor. A algo propio.
Él volvió más tarde. Olía a tabaco y a colonia cara. Me besó en la mejilla, me miró atentamente:
– ¿Todo bien?
Sonreí. Demasiado rápido. Aparté la mirada, para que no leyera nada en mis ojos. Y de pronto lo supe – estoy empezando a aprender a esconder mis emociones, a proteger mi yo interior. Y eso significa que estoy empezando a aprender a ser yo misma.
La farmacia estaba casi vacía. Entré como si fuese a casa de un desconocido, con precaución y una punzada de traición dulce en el pecho. Ella estaba tras el mostrador, ordenando cajas.
Cuando alzó la vista, simplemente sonrió.
– Pasa. Tengo agua caliente. Podemos estar en silencio, si quieres. O hablar.
Me senté en una mesita en la esquina. Cerca había tazas, una tetera, una manta vieja colgada en el respaldo de la silla. Olía a hogar. A uno que nunca tuve.
– No sé por qué vine – dije, bajando la mirada.
– Ese es el mejor motivo – se encogió de hombros. – Cuando no sabes, significa que quieres entender.
El tiempo pasaba. Yo hablaba – a trozos, confusa. Sobre Vlad. Sobre cómo puede ser amable. Cómo se preocupa. Cómo adivina mis pensamientos. Cómo dice que me conoce mejor que yo misma.
Ella escuchaba. Sin interrumpir. Solo servía té y asentía de vez en cuando. Luego, de repente, preguntó en voz baja:
– ¿No ves que el patrón se repite?
– ¿Qué patrón?
– Como con tu padre. Él también te hacía ganarte una mirada. Una aprobación. Amor. Solo que con otros métodos. Vlad es más sutil. Más listo. Pero la esencia es la misma. Otra vez estás en la puerta, esperando con esperanza a que se vuelva.
Me quedé callada.
– Pero Vlad no me golpea. Nunca me ha tocado con un dedo. Mi padre sí. A veces. Fuerte. Vlad… él me ama. Solo que no sabe cómo expresarlo.
Ella se inclinó un poco hacia mí:
– ¿Y no te parece a veces que finge?
Entrelacé los dedos. Miré la taza.
– A veces. A veces siento… como si él cargara con culpa. Y yo me siento culpable por su sufrimiento. Como si yo fuera la causa de su dolor.
Guardé silencio. Luego añadí en voz baja:
– A veces siento que no soy suficiente para él. Que podría ser feliz con otra. Más segura. Más tranquila. Más… correcta.
– ¿Él te lo ha dicho? ¿O lo imaginaste tú?
– Él… lo ha insinuado. O tal vez me lo inventé. Pero muchas veces sueño que se va. Que me abandona. Y yo lloro. Le suplico que no me deje. Como si, si se va, yo dejara de existir.
Ella no dijo nada. Y yo seguí:
– Y luego tengo otros sueños. En los que estamos juntos. Él es tan tierno. Somos uno solo, como si compartiéramos alma. Sin palabras – todo se entiende. Y despierto con una sensación de amor. Brillante. Como si irradiara. Pero luego lo miro… y entiendo: no es él. No del todo. Son como dos personas distintas. Uno – del sueño. Otro – aquí, al lado. Y no sé cuál es el real.
Ella colocó su taza en el platito, despacio.
– ¿Y alguna vez pensaste que el del sueño… podrías ser tú? Esa tú a la que no dejan salir. La que ama, siente, habla. La verdadera tú.
Y sentí miedo. Porque tal vez… tenía razón.
No respondí enseguida. Bajé la mirada. La garganta se me cerró, como si dentro hubiera un nudo – no de lágrimas, sino de palabras nunca dichas.
Ella me sirvió más té.
– No tengas prisa – dijo. – Pero si quieres, puedo darte algo. Una práctica pequeña.
Levanté la vista. Sacó de un cajón una libreta con la tapa desgastada por los bordes y la puso delante de mí.
– Escribe. No tiene que ser bonito. Ni inteligente. Solo – todo lo que sientas. Cada día. Qué dijo Vlad. Cómo reaccionaste. Qué pensaste. Incluso si te asusta.
– ¿Es un diario? – pregunté.
– Es un espejo. Para que te veas a ti misma. A la real. No a la que él mira. No a la que inventaste para sobrevivir. Sino a la que tiembla por dentro. De dolor. De alegría. O de libertad.
Pasé los dedos por la tapa. Sentí ganas de llorar, pero no salieron lágrimas.
– Y otra cosa – añadió ella. – Observa. No a él. A ti. Cómo te sientes a su lado. Antes de hablar. Después. Cuando está cerca. Cuando calla. Cuando se va. ¿Dónde se tensa el cuerpo? ¿Qué dice el corazón? Todo eso también es texto. Tu diario interno.
Me quedé en silencio. De repente sentí que estaba al borde de algo. Y si daba un paso – ya no habría vuelta atrás. Pero quedarme donde estaba… era insoportable.
Ella me miró con atención:
– No tienes que decidir nada ahora. Solo empieza a notar. Todo. Hasta lo más mínimo. Y no te culpes por lo que veas.
Asentí. Tomé la libreta. No dije gracias – no me salió. Pero dentro de mí algo se estremeció. Como si en una habitación oscura se hubiera agitado un pájaro vivo.
Tal vez sí existo. Tal vez simplemente hacía mucho que nadie me escuchaba. Ni siquiera yo misma.
Capítulo 9. Me miras… como si fuera otra
Me quedé sentada mucho rato con la libreta en las manos. La hoja estaba en blanco, pero en mi cabeza había ruido. Como un murmullo constante que se interrumpe a sí mismo. No sabía por dónde empezar. Así que simplemente me levanté, me puse el abrigo y salí.
Mis pies me llevaron solos hasta una iglesia antigua cerca de casa. Olía a velas, a frío, a polvo… y a algo muy cálido. Entré despacio, casi sin hacer ruido, y me senté en un banco.
No recé. Solo estuve ahí. Escuchando cómo mi corazón latía distinto, como si estuviera por fin libre. Como si ya nadie lo tuviera apretado por la garganta.
Cuando volví a casa, Vlad estaba de pie junto a la ventana. Se giró enseguida, como si me estuviera esperando.
– ¿Dónde estabas? – su voz era tranquila, pero con cuerdas tensas por debajo.
– En la iglesia – dije. Con sinceridad. En voz baja.
Se rió con desprecio.
– ¿A la iglesia? ¿En serio? ¿Ahora eres de esas? – bufó. – Eso es para idiotas. ¿Qué hiciste? ¿Encendiste una velita? ¿Buscaste perdón por tus pecados?
Levanté la mirada. Lenta. Firme.
– Tal vez eso me ayude. No lo sé. Solo… lo probé. No pierdo nada, Vlad.
Guardó silencio de golpe, y el aire se volvió denso. Luego, de pronto:
– Pues adelante. Ve. Claro que sí. No estás encerrada. Haz lo que quieras. Igual y de verdad te ayuda. Porque estás… rara últimamente. Te miro – y no te reconozco.
Me quedé inmóvil.
– ¿Qué quieres decir con que no me reconoces?
Se acercó. Entrecerró los ojos, como si me estudiara.
– Tu mirada ha cambiado. ¿Lo entiendes? Me miras… como si fueras otra.
– ¿Cómo? – susurré.
Se encogió de hombros, con esa calma suya que escondía cuchillas:
– Como si quisieras matarme.
Retrocedí. Como si me hubiera golpeado con esa frase.
– ¿Qué estás diciendo? Yo no te miro así. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué siempre crees que soy… mala? ¿Que soy una amenaza?
Se rió, con esa seguridad suya, casi aburrida.
– Porque esa es tu mirada. Solo que tú no lo sabes. Yo desde fuera lo veo mejor. Te siento más que tú misma. Tú no percibes la oscuridad en ti. Yo sí.
Se alejó un paso y soltó:
– Así que ve, anda. Tal vez te calme. Tal vez vuelvas a ser dócil. Como la mujer que siempre amé.
Me quedé ahí, de pie. El corazón detenido bajo el peso de sus palabras. Por dentro, todo gritaba. Pero por fuera – solo silencio.
Porque entendí: él me llama mala… para que yo no tenga derecho a enojarme con él.
Pasó una semana. Fui varias veces a la iglesia. Un día entré a una clase bíblica. Había gente común: unos callaban, otros hacían preguntas, algunos compartían su dolor. Y nadie intentaba arreglarme. Solo me senté y escuché. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo más grande. Algo vivo.
Volví a casa con el corazón ligero. Hasta mi paso era diferente. Volvía a parecer una persona. Por primera vez en meses.
Vlad estaba en su sillón, mirando por la ventana. Me oyó entrar, pero no se giró de inmediato. Luego, sin mirarme, dijo:
– No me gusta que te esté gustando tanto esa cosa de la religión.
Me quedé quieta.
– ¿Por qué?
Se volvió. En sus ojos no había ira. Solo esa decepción que él usaba como castigo:
– Pensaba que eras una mujer inteligente. Pero resulta que eres como todos esos. Esa masa que cree en cuentos de hadas. ¿De verdad crees que Dios existe?
– No lo sé – respondí. – Tal vez sí. Solo siento que hay algo… más grande. ¿Y qué tiene de malo? Me da esperanza. Me ayuda a vivir. A alegrarme.
– Todo eso son herramientas de control. Un mecanismo inventado para manipular a la masa. A la gente le resulta más fácil creer en el cielo que asumir responsabilidad. Todo se puede explicar con lógica.
– No todo, Vlad. Hay cosas que no podemos explicar. Hay cosas que simplemente… se sienten. ¿Por qué eso tiene que estar mal?
Se levantó. Caminó por la habitación. Luego se giró de golpe:
– ¡Porque mi mujer se está volviendo loca!
– No me estoy volviendo loca.
– ¿No? ¿Y desde cuándo eres creyente, entonces? Toda tu vida te ha dado igual. ¿Y ahora qué?
Exhalé.
– Siempre creí. En el fondo. Solo… nunca lo decía. No podía sentirlo, porque vivía todo el tiempo con miedo. Ahora solo quiero… orar. Meditar en silencio. A veces. Eso no significa que me vaya a un convento. Solo quiero un poco de paz en el alma.
Me miró largo rato. Y luego, como si se apagara de golpe, asintió:
– Está bien. Siéntate. Tomemos un té.
Trajo las tazas. En silencio. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y dijo:
– Mira… para mí todo eso es una tontería. Pero si a ti te hace feliz – ve, reza, medita, anda donde quieras. No voy a impedirlo. Solo que tienes que saber: a mí no me gusta. No lo apruebo.
Asentí. Por fuera – tranquila. Pero por dentro – por primera vez en mucho tiempo, le dije en silencio: me da igual.
Porque no estoy haciendo nada malo. Solo quiero vivir. Respirar. Rezar. Ser yo.
Y creo que recién ahora lo entendí: ya no necesito su aprobación para ser quien soy.
Capítulo 10. Él lo siente
Al día siguiente, estaba especialmente atento. No como antes – sin reproches, sin presión. Al contrario: callado, distante, pero con la mirada fija. Como si esperara algo.
Preparé el desayuno. Se sentó, pero no tocó nada. Solo me observaba mientras servía el té, mientras me movía por la cocina. Luego dijo:
– Has cambiado.
Me quedé quieta.
– ¿En qué sentido?
No respondió enseguida. Solo inclinó un poco la cabeza y añadió:
– No lo sé. Eres distinta. No dices nada malo. No discutes. Pero… ya no eres la misma.
Encogí los hombros. Quise decir que eso es algo bueno. Pero me callé.
– ¿Estás ocultando algo? – preguntó de golpe.
– No.
Se levantó, se acercó.
– Tu mirada ha cambiado. Antes me mirabas con expectativa. Ahora… como si dentro de ti hubiera otra vida. Oculta. Sin mí.
Lo miré. Y de pronto lo sentí: tenía miedo. No por mí. Tenía miedo de perder el control. No entendía cómo había cambiado yo. Porque él no había dado permiso para eso.
– Simplemente me siento más tranquila – dije en voz baja. – Eso es todo.
Asintió, pero su mandíbula estaba tensa. Tomó el móvil y se fue a otra habitación. No cerró la puerta, pero pude oírlo: hablaba con alguien. En voz baja. Rápido. Seco.
No escuché lo que decía. Solo lo anoté todo en mi cuaderno. Cada palabra. Cada emoción.
Y con cada línea escrita, sentía crecer dentro de mí algo que ya no podía detenerse. Resistencia.
Lo que no tiene nombre
La intimidad con él… al principio la deseaba. Recuerdo cómo al comienzo me sentía atraída. Como mujer, como persona, como cuerpo que anhela el contacto. Quería ser amada. Quería dar. Quería recibir.
Pero Vlad siempre creyó que debía ganarme su deseo. No lo decía abiertamente. Hacía pausas, me miraba evaluando, fruncía el ceño o decía con voz lenta:
– Podrías esforzarte un poco más. De verdad. Un poco más de seducción, de feminidad. No es tan difícil.
Y luego, cuando no le funcionaba, susurraba:
– Tienes… un cuerpo que no es perfecto. Ya lo ves. Es que, fisiológicamente, no puedo. Lo intento, de verdad.
Yo lo escuchaba – y sentía que algo moría dentro de mí. Me culpaba. Me miraba al espejo y solo veía defectos. Intentaba volverme deseable. Me moría de hambre. Me atiborraba de pastillas. Y después – comía. Sin parar. Llorando. Desesperada. Y luego – corría al baño. Vomitaba por odio hacia mí misma.
Así empezó la bulimia. Entró en mi vida en silencio. Como consuelo. Como castigo. Como una forma de recuperar algo de control.
Todo comenzó dos años después de vivir con él. Y al cabo de tres, ya no sabía cómo comer sin sentir asco por mí. Pensaba todo el tiempo: tal vez él solo quiere a otra. Tal vez yo soy un error.
Pero luego me calmaba: no. Él no me engaña. Solo está infeliz. Solo que mi cuerpo no le despierta deseo. Es culpa mía. Debo hacer algo.
Me destrozaba. Y él decía:
– Muy bien. Veo que te esfuerzas. Quieres estar delgada. Cuidas tu salud. Eso está bien.
Él no sabía que por las noches me plantaba frente al espejo, al borde del ataque de nervios. Que no podía respirar del miedo. Que me odiaba. Y que todo había empezado por sus frases, por su mirada, por su repulsión silenciosa.
Y ahora… después de cinco años…
Me tiembla el cuerpo solo de pensar en el contacto. Me da miedo. Sus manos – son hielo. Su mirada – una orden. No quiero. Me encojo entera cuando se acerca.
Pero él dice:
– Lo necesito. Eres mi esposa. Es normal. Aguanta. Es parte de la vida. No inventes cosas.
Y yo aguanto. Me acuesto. No me muevo. Cierro los ojos y me separo mentalmente del cuerpo. Como si no estuviera.
Y pensar que antes… sentía algo. Había calidez. Incluso placer. Pero ahora – solo hay dolor.
Y sé que no es cuestión del cuerpo. Es miedo. Es el odio hacia mí misma que él cultivó dentro de mí. Es saber que no se puede construir amor con vergüenza. Solo que lo entendí demasiado tarde.
El primer pensamiento de libertad
Cada vez más seguido me descubro en la misma escena: parada junto a la ventana, en silencio total, pensando – ¿y si simplemente me voy? Sin escándalo. Sin drama. Solo levantarme y salir. Abrir la puerta y desaparecer.
Antes me parecía imposible. Pensaba que sin él – vendría el abismo. La oscuridad. El vacío. Él lo decía tan a menudo que terminé creyéndolo. Que solo a su lado estaba protegida. Que el mundo era peligroso. Que la gente era cruel. Que debía sentirme afortunada de que él me “aguantara”.
Pero ahora, cuando miro por la ventana, por primera vez no veo peligro. Veo un camino. Veo vida.
No perfecta. No mágica. Pero mía.
No sé cuándo nació ese pensamiento en mí. Tal vez en la farmacia, cuando la mujer me dijo: “si necesitas algo – aquí estaré”. Tal vez en la iglesia, cuando por primera vez me escuché a mí misma. O quizás cuando Vlad volvió a decir:
– ¿Otra vez comiste de noche? ¿Crees que no oigo cuando vas al baño?
No respondí. Solo lo miré… y pensé: tú no oyes cómo me muero cada día a tu lado.
Este pensamiento no grita. No exige. Es como una campanita suave dentro de la niebla.
No estoy haciendo maletas. No estoy comprando boletos. Solo estoy, por primera vez en mi vida, permitiéndome imaginar que puedo irme.
Y solo por eso – ya respiro mejor.
No sé cuándo ocurrirá. Pero ahora sé… que es posible.
Capítulo 11. El primer golpe
Ese día volví a la iglesia. Estaba tranquila, en silencio. Después de la misa me quedé a hablar con una mujer que había conocido hacía poco. Se llamaba Olya. Tenía un hijo pequeño; su marido la dejó cuando estaba de cuatro meses.
– ¿Y cómo lo superaste? – pregunté con sinceridad, con un nudo dentro. No sé por qué lo pregunté. Tal vez quería saber si es posible sobrevivir a algo así.
Ella sonrió. Una sonrisa amarga y luminosa a la vez.
– Al principio, de ninguna forma. Pasé una semana acostada. No comía, no bebía, solo miraba al techo. Un día vino mi amiga, puso una bandeja con comida y dijo: “Si no te levantas, te voy a bañar yo misma y te daré de comer”. Lloré por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino porque alguien seguía ahí, conmigo.
La escuchaba y me sorprendía: en su voz no había autocompasión. Solo fuerza. Una fuerza que no grita, que se lleva dentro.
– Y luego todo empezó a cambiar – Olya sonrió. – Alguien trajo pañales, otro me ayudaba a subir el carrito al minibús. Un día, un viejo amigo de mi ex, sí, ese que solo bebía con él, vino y me dejó un saco de comida infantil. Dijo: “No lo tomes como ayuda, solo que el niño no pase hambre”. Y desapareció. Ese día entendí que los extraños pueden estar más cerca que la familia.
Yo me quedé en silencio. No tenía amigas. Ni conocidos así. Nunca. Todo lo que tenía era Vlad. O al menos eso creía.
Después fuimos al parque. Ella empujaba el cochecito de su hijo, y yo caminaba a su lado, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, no una cosa… sino una persona.
– ¿Tú quieres tener hijos? – me preguntó de pronto.
Me quedé descolocada. Me encogí de hombros.
– Me da miedo. Mi esposo odia a los niños. O les teme. O simplemente… todavía no es un adulto.
Olya asintió.
– Te diré algo. Nunca tengas miedo de desear. Aunque todo a tu alrededor diga: no se puede, no es el momento, no con esa persona. Desear es natural. Lo importante es no traicionarte a ti misma.
Cuando volví a casa, Vlad ya me esperaba. Su cara estaba serena, pero algo en ella temblaba. Me miraba mientras me quitaba el abrigo, colgaba la bufanda. Y guardaba silencio. Hasta que me acerqué.
– ¿Fuiste otra vez a la iglesia? – preguntó en voz baja.
– Sí.
– ¿Tanto tiempo? – en su voz ya sonaba el acero.
– Salimos a caminar después de la misa. Con una amiga que conocí ahí. Fuimos al parque…
– ¿Al parque? – me interrumpió. – ¿Con quién?
– Te lo dije… con una mujer. Con su hijo. Solo paseamos.
– ¿Una conversación, sí? ¿Y si no era una mujer? ¿Y si estás mintiendo? ¿O esperaban a alguien más? ¿A un hombre? ¿Iba a encontrarse con ustedes? ¡Confiesa!
– Esto es absurdo. ¿Escuchas lo que estás diciendo?
– ¡¿Y tú escuchas cómo suena?! Desapareces durante horas, vuelves radiante, con los ojos brillantes, como si volvieras a la vida… ¿y todo por una simple charla en el parque? ¿Con una desconocida? ¿De verdad crees que me voy a tragar esa historia?
– Dios, Vlad… De verdad solo estuvimos con Olya y su hijo. ¡No había ningún hombre!
– ¿Solo paseaban? – su voz se volvió más baja. Más densa. Más peligrosa. – ¿Ahora paseas con quien se te antoja, sin decirme nada? ¿O ya encontraste a alguien en tu iglesia? ¿Y tus visitas son solo un pretexto para verlo? ¡Contéstame!
– Vlad, ¿qué estupidez estás diciendo? ¡Solo hablé con una mujer! ¿No puedo hablar con otras personas?
– Eso son cuentos. ¡Me estás mintiendo! – rugió. – Sé cómo se ve esto. Cada vez sales más. Estás buscando terreno. ¿Vas a dejarme, verdad? ¿Buscarás a alguien “espiritual”, “bueno”? Si no, ¿para qué carajos te la pasas en esa iglesia como una fanática?
– ¡Te volviste loco! ¡No busco a nadie! ¡Si casi no hay hombres ahí! ¡Solo abuelitas! ¡Si quisiera encontrar a alguien, ¿crees que iría precisamente a una iglesia?! ¡Y si no me crees – ven conmigo! ¡Ve tú mismo quiénes están ahí!
– Sí, claro. ¿Crees que soy idiota para andar paseándome por iglesias? – bufó. – Aunque ¿sabes qué? Tal vez vaya. Para ver quién es el que te ronda.
– Vlad, por favor…
– ¡No! – me cortó. – ¡Te comportas como si yo no significara nada para ti! Desapareces medio día, vuelves con esa cara de satisfacción, ¡y ni siquiera me dices dónde estabas ni con quién!
– Ya te lo dije. Paseé con Olya. Con su hijo. Solo hablamos. Caminamos por el parque.
– ¿Y no ves cómo se ve eso? – su voz se volvía más afilada con cada palabra. – Me estás mintiendo. Lo siento. Te estás alejando. Has cambiado. Me miras como escaneando. Como si compararas. ¿Con quién? ¿Con quién me comparas?
Me cansé de explicar. Bajé la mirada.
– Simplemente me siento mejor ahí, en la iglesia. Es tranquilo. Se puede hablar. O callar. Ahí no me acusan por cada paso.
– ¿Y aquí te sientes mal, entonces? – su voz se quebró, pero no bajó el tono. – ¡Yo te doy de comer, te mantengo! ¡Aguanto tus rollos, tus altibajos! ¡¿Y tú te vas solo para “sentirte mejor”?!
– Sí – dije. Y la voz me tembló. – Porque ahí me siento bien. Porque por primera vez en mucho tiempo, ahí… me siento viva.
Se acercó. Cara a cara.
– ¿Hablas en serio? ¿La iglesia te hace sentir viva? ¡Eso es una secta! ¡Lavado de cerebro! Pensé que eras una mujer inteligente. ¡Y te estás volviendo una fanática! ¿De verdad crees en toda esa basura?
– Sí. Creo. No me voy a volver monja, Vlad. Solo quiero… orar. A veces. Estar ahí. Porque lo necesito. Porque me ayuda.
Se quedó inmóvil. Y luego susurró entre dientes:
– Me avergüenzas. Vas por ahí como una cualquiera. No sé qué haces en esa iglesia, ¡pero seguro que no estás solo rezando!
Sentí que algo se rompía dentro de mí. Y aun así, exhalé:
– Ya no necesito tu permiso.
Golpeó la pared con el puño. Una estantería se vino abajo, cayendo al suelo con estruendo. Y luego… me golpeó. Rápido. Seco. No con toda su fuerza – pero lo suficiente para que la mejilla ardiera de dolor.
El mundo se quedó en silencio. Todo se congeló. Incluso él. Incluso yo. Dolía, pero… todo se volvió extrañamente claro.
Retrocedió.
– Tú me provocaste. Tú… ¿por qué me haces esto?
Guardé silencio. Solo me sujeté la cara y lo miré. Sin lágrimas. Sin palabras. Sin miedo.
Porque ese momento fue el principio del fin. Ya no tenía miedo. Empezaba a odiarlo.
Capítulo 12. Silencio
Después del golpe, cayó un silencio muerto. Se fue a la cocina, cerró la puerta del refrigerador de un portazo. Algo tintineó, como si se hubiera caído – un frasco, un vaso, algo de vidrio. Luego, nada. Ni pasos, ni palabras. Solo una pausa, en la que lo único que se oía era mi respiración. Lenta. Irregular. Como si viniera desde el sótano.
Yo me quedé en el pasillo. Todo se veía igual: las mismas paredes, las mismas cortinas descoloridas, el mismo olor a apartamento viejo. Pero ya nada era lo mismo. Como si alguien hubiera desenchufado el cable de la luz, y yo me hubiera quedado a oscuras. Sin sentido. Morí – no el cuerpo, sino todo lo que alguna vez se llamó amor. Solo quedó una sombra. Seca. Silenciosa. Vacía.
No lloré. No llamé a nadie. No hice la maleta. Simplemente me acosté en la cama y me quedé mirando el techo. Vacío. Incluso dentro de mis pensamientos – solo eco. Ni una frase clara.
Él volvió después. En silencio. Se sentó a mi lado. Guardó silencio mucho tiempo. Y solo entonces, sin mirarme, soltó:
– Perdóname.
No respondí.
Puso su mano sobre la mía. Con cuidado. Como si yo fuera de porcelana.
– No sé qué me pasó. Solo que… siento que te estás escapando. Y tú eres mía. No sé hacerlo de otra manera. Solo tengo miedo de perderte.
Y en ese momento quise creerle. De verdad. No porque hubiera cambiado. Sino porque estaba cansada de odiar. Porque el odio pesa. Cargarlo cansa más que el amor.
Me trajo un té. Me envolvió en una manta. Me acarició el pelo.
– Todo va a estar bien. De verdad. Vamos a salir adelante. Tú sabes cuánto te amo.
